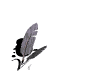 Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Hace como doce años, unos amigos extranjeros me mostraron
un video que habían filmado en su viaje a Tailandia. Lo habían hecho desde luego, en la
forma más oculta posible, por lo que la toma tenía súbitos cambios de perspectiva y de
enfoque; sin embargo ello no le restaba nitidez ni fuerza como un documental realmente
valioso.
Evidentemente la venganza privada es efectiva. Es pronta,
es expedita, no hay posible corrupción en los ejecutores y desde luego satisface el
ánimo revanchista de la víctima y de sus familiares, amigos y compañeros de comunidad.
Tal vez por eso genera una atracción tan fuerte y no pocos aplausos que se escuchan por
aquí o por allá. La venganza es incluso curativa para la dignidad lesionada, es una
reacción muy humana –incluso para la parte racional del hombre-, y cuando se exponen
razones justas, resulta ser muy, muy razonable.
Sí, pero no es civilizada.
Desde tiempos inmemoriales en que se proscribió la ley
del Talión como medio de reparación de
agravios, se evidenciaron los primeros atisbos no sólo de regulación sobre derechos
humanos, sino, sobre todo, de la peligrosidad de la venganza privada y de que el poder de
punición se encontrara en manos de particulares, fuera de todo control. La facultad de
sancionar una conducta antisocial implica el uso de la fuerza en contra de una persona y
ese precisamente es su principio. La persuasión no es suficiente para evitar las
conductas antisociales. Es necesario recurrir a la fuerza y en nuestro sistema penal, se
inflige para ello la prisión y otras sanciones, con un innegable contenido de castigo,
aunque junto con otras medidas de prevención y opciones de readaptación. Sin embargo,
mientras la fuerza siga siendo el medio aceptado de represión de conductas antisociales,
tiene que detentarla el poder público y no el privado. Ello se basa en la sencilla razón
de que el poder público es precisamente público, a la vista de todos y por tanto es
criticable y rebatible por las vías legales también existentes al efecto; en cambio el
poder privado es clandestino, inmesurable, oculto, incombatible.
Que la fuerza represiva radique en el poder público es
pues una garantía de los gobernados.
Pero, qué pasa cuando se abusa del poder público? O por
el contrario, cuando ese poder no se ejerce? El artículo 39 de nuestra Constitución
establece un resabio revolucionario, un principio bien ganado a lo largo de la historia,
de una importancia y trascendencia infinita: “la soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno.” Así, según esta ficción jurídica el pueblo es
soberano y detenta el poder público, que únicamente para efectos de su ejercicio, lo
delega en poderes constituidos y creados por la voluntad del pueblo mismo, en los tres
poderes federales –con su reflejo en el ámbito local-, que son el Legislativo, el
Ejecutivo y el Judicial. Existen múltiples formas y cauces de esa delegación del poder
público, pero baste por el momento ese primer nivel de delegación. Siguiendo la idea, si
el pueblo confirió ese poder a sus mandatarios o administradores, ¿es legítimo que lo
recupere en cualquier tiempo ante el abuso del mandato o ante la ausencia de su ejercicio?
El artículo antes mencionado así lo autoriza. Por tanto,
la respuesta es positiva. La gran diferencia radica en las formas y medios de recuperar
ese poder público. El mismo precepto contiene una cortapisa que es menester conjugar. Es
cierto que el pueblo conserva la opción de cambiar su forma de gobierno en cualquier
momento, pero también lo es que ese mismo pueblo que emitió la autorización, en un
momento histórico, decidió conformarse como república, y como república federal
democrática y representativa, la misma que emitió todas las demás normas contenidas en
los artículos de la Constitución, por lo que en principio, también es su voluntad
defender esos principios y pugnar por su vigencia. ¿Cómo se puede cambiar entonces algo
que debe subsistir? ¿Cómo puede destruirse la matriz del sistema? y ¿cómo un sistema
puede contener en sí mismo el germen de su autodestrucción?
La única vía posible entonces para que el cambio se
produzca es la pacífica y a través de los propios principios que el pueblo estableció.
El pueblo no cambia radicalmente de forma de pensar de la noche a la mañana. No muta sus
principios en forma radical de un día para otro. A pesar de los cambios de forma de
gobierno que ha tenido México en su historia, aún hay ciertas constantes y principios
que se han mantenido. Así, es evidente que pueden generarse cambios, incluso sustanciales
pero aún conservando las decisiones políticas fundamentales. Por lo tanto, resulta
lógico que ante un cambio sustancial de estructura, por lo menos tendría que sobrevivir
la fórmula republicana de que el poder dimana del pueblo, porque si no, no habría quien
ejerciera el cambio y lo hiciera posible. La forma republicana de gobierno constituye
entonces, una decisión política fundamental que el pueblo no puede modificar, y que
garantiza la pervivencia del grupo humano que decidió autogobernarse y no depender del
capricho de un príncipe. Previendo esa situación, la propia Constitución incluye un
método de reforma que garantiza el cambio constante y no sustancial de los esquemas, a
fin de que la propia normatividad se vaya adecuando a los cambios históricos de la
sociedad. El ajuste gradual y pacífico garantiza que no sea necesario un cambio violento
y radical. Por eso, como ocurre con un resorte, mientras más flexibles al cambio sean los
esquemas, menos se romperán.
En este contexto, ante el abuso de poder de sus
mandatarios o ante la ausencia de su ejercicio, el pueblo puede recuperar ese poder y
ponerlo en manos de otras personas o de otro grupo político que cumpla en mejor medida,
dicha función. No existe medio legal entonces, ni vía legítima, ni siquiera moral -si
la constitución ha tenido el cuidado y buen tino de definir y delimitar también la moral
social de la sociedad, como hace la nuestra-, que permita a la sociedad civil tomar la
justicia por mano propia. No se justifica ni siquiera con la existencia de un supraderecho
natural que pueda hacerse valer. Los actos de linchamiento como a los que me referí al
principio, siguen siendo entonces meros actos de vandalismo, tan reprobables, tan
antisociales, tan ilegales e ilegítimos, como los mismos actos cometidos por las personas
a quienes se lincha. No pueden permitirse, promoverse y mucho menos aplaudirse.
La única función que dichos actos tienen, al igual que
las manifestaciones, las discrepancias violentas, los actos de los grupos de presión y
cualquier brote de inconformismo de parte de un grupo más o menos numeroso –dado que
en nuestra política interna, el factor numérico sigue siendo elemental-, es finalmente,
de corte histórico y también político aunque en un sentido muy estricto: en tanto
evidencian alguna disfuncionalidad entre el grupo gobernante y grupos aislados de
gobernados, de modo que sirve de termómetro de conducta para el grupo en el poder en el
momento dado, el cual, de ser lo suficientemente inteligente, aprenderá el arte de la
negociación y la formulación de acuerdos benéficos –y auténticamente benéficos-
para todas las partes y generará con ello el avance político necesario, y en el caso
contrario, tendrá lugar la reforma y el cambio de titulares, como último recurso.
El vacío de poder debe llenarse entonces con el poder
mismo, ejercido en la forma en que la ley fundamental lo permite. Es cierto que este tipo
de ajuste es mediato, lleva más tiempo y por consecuencia, resulta muy poco curativo para
la lesión individual. Pero, finalmente, la base de la civilización es la postergación
de la satisfacción de las necesidades individuales –que no su proscripción, dado
que todo sistema debe cumplir también con esa finalidad-,
ello en pro de la convivencia pacífica, dado que, en última instancia,
también el vivir en un estado de derecho y en un medio pacífico, es la base sólida para
que finalmente nuestras necesidades y aspiraciones individuales también se cumplan.
Del lado de la autoridad, el ejercicio correcto del poder
público es imprescindible para preservar la paz. El abuso del poder tiene su propio
castigo en los brotes de rebeldía, que amenazan con romper la estructura sobre la que se
finca el grupo gobernante, si no que es que la de todo el sistema político. La ausencia
de poder, tiene su pago en la anarquía. El grupo gobernante no puede entregar dócilmente
el poder a otros grupos y quejarse posteriormente de ingobernabilidad. La conservación
legítima del poder sigue siendo a fin de cuentas, la garantía de su permanencia. No
importa cuántos años pueda sostenerse una mentira, nunca puede ser permanente.
Del lado de los gobernados, el respecto a la ley es la
garantía del Estado de Derecho. El pueblo es soberano, pero para autogobernarse, también
se impone límites precisos y respetables. Las instituciones existen, son necesarias, el
grupo humano las necesita y no puede vivir ni sobrevivir sin ellas y además, tienen la
gran ventaja de ser siempre perfectibles. Las instituciones son finalmente como nosotros
las hacemos. De nuestro quehacer cotidiano depende que tengan fuerza o sean letra muerta.
Es el poder que ejercemos día a día, el hecho de que no se note porque sus efectos no
sean inmediatos, no significa que no exista. Por el contrario, el sólo quehacer cotidiano
genera cambios palpables. A la larga, es lo que realmente queda, lo que conforma una
nación y define una idiosincrasia.
Por tanto, no esperemos comprensión de la ley, apoyo de las instituciones ni reconocimiento de la sociedad, cuando la vía a la que acudimos sea la de la violencia.
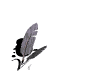 Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Volver a la página principal | Volver a la sección de política