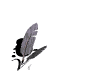 Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad
Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedadAgustín Basave Benítez ®
El
ser humano abolió la esclavitud de los otros pero no la de sí mismo. Vive aún encerrado
en la cárcel de su subjetividad, de la que sólo en contadas ocasiones puede escapar. En
otras palabras, es rehén de su propia naturaleza: el hecho de ser un sujeto lo obliga a
ver el mundo exterior desde la perspectiva del mundo que lleva dentro. Observa a los
Por
eso, porque suele carecer de un espejo vivencial y porque su visión es rectilínea, le es
tan difícil verse a sí mismo; se intuye, se imagina, se inventa, pero difícilmente
alcanza a apreciarse. Se asume como quiere o puede asumirse. Cierto, su cabeza está llena
de imágenes externas, de figuras y rostros ajenos, pero es su percepción la que las
moldea y las hace suyas. Todo pasa por el tamiz de su especificidad.
La
humanidad es, así, un abigarrado haz de similitudes. Todos los hombres y las mujeres
seguimos, en términos generales, un patrón de razonamiento uniforme y experimentamos una
misma clase de sentimientos. Pero cada uno parte de distintos supuestos, los procesa con
diferente intensidad y llega a diversas conclusiones y reacciones. Y es que somos una
homogeneidad heterogénea. Esa es la magia de nuestra existencia: nos define un género
lejano y una diferencia genérica, somos una especie inconfundible con las demás formada
por individuos inconfundibles entre sí. Los 6 mil millones de personas que habitamos este
planeta nos parecemos mucho y, sin embargo, no hay dos que sean iguales. Cuando alguien
nace llega una versión única, incomparable e irrepetible de lo
Puesto
que no hay nadie como yo, y puesto que no puedo ser el que no soy, tengo siempre frente a
mí la amenaza de permanecer solo. Me cuesta mucho trabajo darme cuenta de que sí puedo
salirme de mí mismo y meterme en la otredad para entenderla y para entenderme, y por eso
me es difícil percatarme del fascinante universo que hay allende las rejas de mi prisión
subjetiva. Desde allí puedo sentir las cosas de manera distinta, mirar a los demás con
otra visión y verme a mí mismo diferente. Puedo comprender actitudes que normalmente no
entiendo y convencerme no sólo de que no soy el poseedor de la verdad absoluta sino de
que a menudo poseo la mentira relativa. Puedo, en suma, darle la razón al otro cuando la
tiene y explicarlo cuando creo que no la tiene.
Pero
ponerse en el lugar de los demás es remar contra corriente. De ahí la enorme cantidad de
conflictos que se dan cotidianamente en las relaciones personales, y de ahí la gran
dificultad para solucionarlos.
Con
todo, quien quiera que nos haya creado no es cruel. Hizo tan humano al egoísmo como al
amor y nos dio la posibilidad de ser altruistas. Porque es justamente el amor el que puede
contrarrestar al egoísmo extendiendo el ego individual al ego colectivo, trocando el yo
en nosotros. Cuando de veras se ama se hace de la otredad parte de uno y, en
Nada
nos exime, por ende, del imperativo de obligarnos a nosotros mismos a ponernos de vez en
cuando del otro lado del mostrador. En la dimensión gregaria del hombre, la búsqueda de
la felicidad va contra natura. Así como los pactos sociales exigen una persuasión
racional de que a largo plazo es deseable para todos contener nuestros impulsos egoístas,
la heterofilia personal demanda el razonamiento de que, aunque no se nos dé, nos conviene
asumir en ocasiones el papel del otro para comprenderlo y minimizar la conflictividad de
nuestro entorno. Se dice fácil, pero se trata nada menos que de hacernos amigos de la
otredad, de ese espacio que
Tomado del periódico Reforma
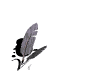 Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad
Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad