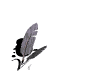 Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Volver a la página principal | Volver a la sección de políticaJesús Silva-Herzog Márquez ®
La democracia es un régimen patoso. La agilidad, la rapidez, la contundencia, la gracia no son atributos democráticos. Todo movimiento en democracia es, en sí mismo inepto, flojo, insuficiente. Cualquier maniobra es vacilante, insegura. Nada se resuelve de inmediato, nada se decide para siempre. ¡Qué fácil bloquear el movimiento, qué difícil coronarlo con éxito! Para mover un músculo es necesaria una convención, para dar una zancadilla basta el capricho. La eficacia democrática es, por eso, una feliz agregación de penurias: las piernas de uno son las muletas del otro. Será por eso que aprender a pasearse en los territorios de la democracia es aprender a caminar con piernas ajenas. Como en ese juego de las fiestas infantiles, las piernas de los corredores quedan atadas con una cuerda y vemos caer a los concursantes poco a poco. El arrogante que piensa correr solo será el primero en caer. Los que no encuentran la forma de acompasar su marcha serán los segundos. De seguro, nadie llegará a la meta sin un par de revolcones y con los pantalones cubiertos de lodo. Gana quien renuncia a la elegancia. El demócrata no es una gimnasta rumana.
Es que el régimen patoso es un régimen complejo. La simpleza conduce al despotismo, decía Montesquieu. Para fundar el sistema del poder moderado es necesario combinar fuerzas, templarlas, conformar sus contrapesos de tal modo que se resistan mutuamente. El azar jamás engendra la moderación y la inteligencia difícilmente la consigue. El despotismo, en cambio, es simple, fácil, natural. En efecto, la moderación democrática es una victoria sobre la naturaleza que ordena el imperio destemplado de las pasiones. Victoria, habría que advertir, que es siempre victoria precaria, perecedera. La democracia es en todo momento un régimen amenazado. Amenazado, como decía, por la naturaleza. Si se baja la guardia, las ramas del despotismo o el desorden empezarán a cubrir la casa. Habitar esa compleja arquitectura democrática es vivir, machete en mano, cortando una vegetación amenazante. Si se descuida un frente, la selva del desgobierno devorará la casa, cubriéndola de sus excesos. La exuberancia de las diferencias sepultará cualquier acuerdo; los vetos regirán, el poder quedará paralizado. La anarquía natural se habrá impuesto. Si se desatiende la otra fachada, emergerán las raíces del abuso que el piso democrático pensaba sepultadas por siempre. Si la democracia no da resultados, la impaciencia se volverá nostálgica de las certezas autoritarias. Hartos de la comedia de ineptitudes, se buscará la velocidad, la coherencia, la ágil energía del autócrata. El despotismo natural habrá triunfado.
La torpeza del régimen democrático radica en la multitud de apuestas que sus actores tienen que hacer constantemente. Al mismo tiempo, un jugador debe desplazarse en varias canchas, jugando muchos juegos, haciendo cientos de cálculos, tirando la moneda al aire en igual número de ocasiones. No actúa jamás con las certezas de un técnico que aplica argumentos para resolver racionalmente un problema. Siempre se mueve en el terreno fangoso de la vacilación y la tentativa. Toda decisión política, ha dicho el filósofo francés Edgar Morin al defender una filosofía de lo complejo, es una apuesta porque en el momento en que alguien emprende una acción, ésta escapa a sus intenciones. Quiero la paz pero promoví el enfrentamiento; quise la mejoría pero provoqué el desastre. Hay un largo tramo que separa la voluntad individual del resultado político. Cuando un actor mueve una pieza con la intención de lograr cierto objetivo, entra en un mundo de interacciones que escapan de sus deseos y que pueden volverse contra el propósito original del jugador. La pelota de la política es, frecuentemente, un bumerang que golpea la cabeza de quien la lanzó. Y lo que importa aquí es el efecto del golpe final, no la elegancia del propósito original.
En la política democrática, el autogol es el tanto más frecuente. Se estudia el panorama, se "reviewúan" las condiciones existentes, se miden las fuerzas, se estudian los poderes de la opinión, se decide la estrategia, se hace una radiografía de los aliados y los adversarios, se planea el lanzamiento de la ofensiva, se coordinan las acciones, se actúa... y se fracasa. Quien tuvo la iniciativa queda destrozado, peor de lo que estaba antes. Se convoca a elecciones para renovar la legitimidad de un gobierno parlamentario y el convocante queda en el desempleo. Desenterrar un conflicto olvidado con la ilusión de coronarse con una victoria simbólica y, al cabo de los meses, agravar el problema. ¡Cuánta torpeza!, decimos todos. ¡Qué ineptitud! Pensamos de inmediato que las cosas habrían salido bien si la estrategia hubiera sido distinta, si el examen de las condiciones, la apreciación del terreno hubiera sido la correcta. Exhibiendo nuestra fe racionalista pensamos: mal cálculo, malos resultados.
Pero, ¿de dónde viene esa torpeza? ¿A qué se debe que el que lanza la pelota es golpeado por ella? Primero, por supuesto, a que el azar nunca desaparece del reino de la política. La mitad de la historia la escribe la diosa de la fortuna, dijo Maquiavelo. No hay acción política que pueda escapar la gravitación de esa divinidad de lo impredecible. Podremos prever lo improbable, podremos reaccionar ante lo imprevisto, pero jamás lograremos escapar del reino del azar. Pero más allá de esa fuerza insuperable de la suerte que muchas veces conspira contra nuestras intenciones, hay otra fuente de la torpeza democrática: la dificultad para apreciar el peso de los otros, la ilusión de que un solo actor, si es que logra conjugar conocimiento, voluntad y estrategia, puede asegurar la eficacia. Ese es, quizá, el peor pecado de un actor democrático: pensar que puede conducir, por sí mismo, la nave del pluralismo. En esa soberbia está la raíz de la torpeza por excelencia: creer que una figura puede ser tan imponente que el resto se verá obligado a plegarse a sus dictados. La única agilidad que puede existir en un régimen democrático es la que asume la dependencia de otros, la que parte de la fragilidad de cada poder.
Quien piense que un gobernante en democracia puede brincar elegantemente en el aire, dar tres vueltas y clavarse fijamente en el piso, en el sitio exacto de su diseño, está imaginando gracias imposibles. Una democracia cultiva un grado importante de frustraciones cotidianas porque los intereses de los sujetos, si acaso, son satisfechos parcialmente. La democracia es fatalmente un sistema de torpezas y de tropiezos. Lo que resulta peligroso es que la ineludible tosquedad de los actores se convierta en ineficacia constante. Necesitamos imaginar las formas de traducir las torpezas congénitas de la democracia en eficacia. Aunque sea precaria. Los espectadores de este deporte patoso debemos acostumbrarnos a presenciar resbalones; los jugadores habrán de habituarse a caer y aprender a caminar atados de las piernas de sus adversarios.
Tomado del Periódico Reforma.
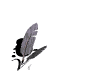 Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Volver a la página principal | Volver a la sección de política