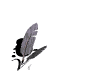 Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad
Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedadCarlos Monsiváis ®
Se necesita no tener madre para ser protestante.
- Cardenal de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez (1998).
El 12 de abril de 2001, 24 familias de la comunidad de
San Nicolás, cerca de Ixmiquilpan, Hidalgo, denuncian al delegado comunal, Heriberto Lugo
González, y a varios de sus colaboradores por hostigamiento y amenazas de muerte por no
profesar la fe católica. Según Josefina González Reséndiz, representante de los
afectados, el delegado Lugo les ha prohibido a los evangélicos el uso del panteón local,
les ha suspendido el suministro del agua potable, bloquea su participación en faenas y
cooperaciones, los ha despojado de sus parcelas y les dio un plazo de tres meses, a partir
del 18 de marzo, para que abandonen sus viviendas. Lugo los amenazó con agredirlos e
incluso matar a Celerino González Peña, si no se retiraban del poblado. Según Josefina
González el conflicto se inició en 1980, cuando se despojó de su vivienda a la familia
del protestante Ponciano Rodríguez Escamilla y se pretendió expulsarlos del lugar. A la
comunidad la rige la norma no escrita según la cual San Nicolás debe ser exclusivamente
de la grey católica (nota de Carlos Camacho, La Jornada, 13 de abril de 2001).
“O TE
ESTACIONAS EN TU FE O LE PEGAS UN TIRO
POR LA ESPALDA A TU ENTIDAD”
¿Cuáles pueden ser las causas de la intolerancia
religiosa que se ha padecido en México? Entre ellas, desde luego, el monopolio religioso
de siglos, las petrificaciones del tradicionalismo, la desconfianza y 82 COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS el rechazo
—que duran siglo y medio— a lo que viene de Norteamérica, la indistinción más
numerosa de lo que se acepta entre fe y fanatismo (si la fe es la única verdadera, un
fanático es únicamente un defensor de la verdad). Al lado de la pregunta sobre
motivaciones profundas, queda otra: ¿por qué no se han dado las reacciones críticas
ante la intolerancia religiosa en los sectores liberales, democráticos de izquierda? Y de
esa pregunta surgen otras:
—¿Por qué ninguno de los grupos que defienden los
derechos indígenas se preocupa por mencionar siquiera la persecución religiosa?
—¿Por qué fue tan lenta la inclusión de las
persecuciones religiosas en el campo de los Derechos Humanos?
—¿Por qué en las enumeraciones del Subcomandante
Marcos, que abarcan casi todas las minorías y muchísimos gremios, nunca aparecen los
protestantes?
—¿Por qué cuando los obispos católicos y los
laicos cercanos a su posición hablan de libertad religiosa, el contexto es la enseñanza
católica en las escuelas públicas y no la libertad de profesar el credo que cada uno
juzgue conveniente?
—¿Por qué cuando el Papa Juan Pablo II, en tierra
de musulmanes, afirmó como la libertad máxima del ser humano la libertad de cambiar de
religión, la traducción instantánea de la frase es la conversión de los budistas y los
musulmanes al catolicismo?
—¿Por qué los marxistas, ateos profesionales, han
defendido tan largo tiempo el catolicismo como la única religión posible de los
indígenas? ¿Por qué los que debían ser más críticos del mito de la Identidad
Nacional aprueban la declaración del guadalupanismo como esencial al ser del mexicano?
—¿Por qué no se ha dado un debate preciso sobre
los usos y costumbres como legitimación del monopolio religioso, y del uso religioso del
tequio?
—¿Por qué aún se considera a los protestantes
ciudadanos de segunda o tercera clase, los excluidos del mito nacional?
—¿Por qué en cada una de las persecuciones, los
afectados directamente se obstinan en volver su caso en asunto local, es decir, materia
del olvido, y no asunto nacional, es decir, materia de la movilización que crea o fomenta
la memoria? ¿Por qué muchas veces las víctimas no denuncian las agresiones y las
consideran “pruebas enviadas por Dios”?
TANTOS, TAN
VARIADOS Y TAN PARECIDOS
Lo anterior admite otras interrogantes que presento sin
jerarquizar:
—¿Cómo unificar estas ciudadelas también
llamadas denominaciones, o si uno quiere ahorrarse el trabajo de comprender, simplemente sectas?
¿Qué tienen en común los bautistas, los presbiterianos, los episcopales, los luteranos,
los metodistas, los menonitas, los nazarenos, los Discípulos de Cristo, la Iglesia
Bíblica Bautista, el Movimiento Manantial de Vida, la Iglesia Alfa y Omega, la Iglesia
Cristiana Interdenominacional, la Iglesia del Evangelio Completo, el Alcance
Latinoamericano, las Asambleas de Dios, la Iglesia Evangélica Pentecostés? (cito sólo
algunas). ¿Y cuál es la relación de estos grupos, que de un modo y otro derivan del
protestantismo histórico de Lutero, Calvino, Zwinglio, John Wesley y los anabaptistas,
con los discípulos de profetas autoerigidos que ya no toman a la Biblia como la única
fuente de doctrina, así como los Mormones o Santos de los Últimos Días, los Testigos de
Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, la Iglesia La Luz del Mundo?
—¿Qué tanto se sabe, incluso en los medios
protestantes, de las múltiples y con gran frecuencia no muy significativas oposiciones
doctrinarias? ¿Qué tanto se han examinado las distancias básicas entre los ritos
negados a la espontaneidad emocional y los centrados en el “avivamiento
espiritual” o carismáticos? ¿Cuáles son además del origen de clase, popular en el
primer caso y burgués en el segundo, las diferencias entre el pentecostalismo y el
catolicismo carismático? ¿Cuál es la tradición histórica que en rigor funciona en el
caso del protestantismo, y cuáles son los reemplazos de la tradición?
—¿Por qué la historia del protestantismo mexicano
conoce dos grandes etapas: de las décadas finales del siglo XIX a 1970 (aproximadamente)
y de 1970 a nuestros días? ¿Cuál ha sido la participación efectiva de los misioneros
norteamericanos en cada una de las etapas? ¿Por qué el caso único de los Testigos de
Jehová se generaliza sin medida en los ataques al protestantismo? ¿Por qué es tan
escasa o incipiente la defensa social, cultural y legal del protestantismo mexicano? ¿Por
qué es aún tan débil y confusa la respuesta unificada de las Iglesias protestantes, al
grado de que todavía algunos acusan a otros de ser “sectas”?
—¿Por qué pese al crecimiento notorio de las
Iglesias minoritarias, el Estado y la sociedad las conocen tan mal y tan
despreciativamente, como si las otras creencias mereciesen el no concederles
calidad humana alguna? ¿Por qué muchísimos de los propios integrantes de las Iglesias
minoritarias suelen corresponder al menosprecio, actuando como si efectivamente no
perteneciesen a la sociedad? ¿Hasta qué punto el término secta envuelve a sus
integrantes en las nieblas del prejuicio, nada metafóricas en cuanto a sus consecuencias,
e impide los acercamientos genuinos? ¿Tiene algún sentido considerar con tal carga de
encono o desprecio a cerca del 10% de la población, cifra posiblemente conservadora? En
pos de las respuestas, trazo un cuadro sintético del desarrollo del tema.
En la primera etapa el protestantismo es una elección
difícil y valiente, algo que desde fuera se califica, en el mejor de los casos, de
“pérdida de los sentidos”. Jean Pierre Bastian ya lo ha demostrado: el
protestantismo durante una larga etapa es, al tiempo que opción religiosa, una muy clara
elección política y moral, y los protestantes son, de modo obligado, liberales
juaristas, partidarios de la libertad de conciencia y de la tolerancia. Luego el ánimo de
disidentes religiosos que quieren extender su campo de acción lleva a muchos evangélicos
a incorporarse a las distintas facciones de la revolución. (En mi caso, que cito para
ejemplificar, no para hacerme a estas alturas de un árbol genealógico, mi bisabuelo,
Porfirio Monsiváis, soldado liberal, se convirtió al protestantismo en Zacatecas a fines
del siglo XIX.) Las comunidades evangélicas responden entonces, de varias maneras, al
esquema clásico o weberiano: son gente industriosa, productiva, deseosa de avanzar por el
impulso de su trabajo, muy adentrada en la sensación de pertenencia a la institución que
se distingue por su rectitud. El avance no es de modo alguno espectacular, las comunidades
son pequeñas y se enfrentan a un cúmulo de dificultades, la primera de ellas el factor
de la intolerancia.
EL LENTO
AVANCE Y LA LIBERTAD DE CULTOS
La tolerancia avanza dificultosamente, y en gran medida
como resultado de la convicción liberal: sin libertad de expresión y de conciencia no
hay desarrollo social. Como lo prueba Jean Pierre Bastian en su historia del
protestantismo en México, la conciencia protestante es, en todo momento, conciencia
liberal. La disidencia religiosa necesita asumir a fondo la defensa de las libertades y el
juarismo militante se vuelve militancia maderista, zapatista, constitucionalista. Los
protestantes de principios de siglos, como toda minoría vigorosamente ideologizada,
luchan por sus derechos en un esfuerzo triple: garantizar el respeto de la ley a la
disidencia / solidificar internamente la convicción de la dignidad de los heterodoxos /
convencer a la sociedad del carácter respetable de sus creencias. Esto, en medio de la
guerra entre el Estado y diversas facciones que, en lo religioso, llega a su clímax con
la Cristiada.
Los primeros conversos al protestantismo viven el
alborozo de la fe que, literalmente, les cambia la vida, les da acceso al libre examen y
los aparta de lo que, a su juicio, es fanatismo. Pero a las conversiones se les juzga
abominables o tristemente excéntricas. (¿Cuánto se tarda para que alguien diga:
“Algunos de mis mejores amigos son protestantes?”) Y los herejes, hostigados al
máximo, se van concentrando en las grandes ciudades.
En 1930 o 1940 ya están arraigadas en México las
principales denominaciones de Norteamérica. Son bautistas, presbiterianos, metodistas,
nazarenos, congregacionales. También, desde la década de los veintes del siglo pasado,
comienzan las congregaciones de origen nativo, por lo común de raigambre pentecostal,
producto de los “llamados divinos” a personas con perfil carismático y dones
organizativos. La ola pentecostal —que será explosión demográfica— subraya la
experiencia directa y la emotividad del creyente. El nombre de pentecostales viene de la
reunión de los discípulos de Cristo el día de pentecostés, a semanas de la muerte de
Cristo: “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen” (Hechos de los apóstoles,
capítulo 2, versículo 4).
Al pentecostalismo, iniciado a fines del siglo XIX, lo
extiende con rapidez el fervor proselitista. La experiencia es nueva en el país, porque
implica un abandono del temor al Qué Dirán y la terquedad del que no entiende de
rechazos. En lo básico, el pentecostalismo no se aparta del protestantismo histórico,
pero el énfasis se deposita en la experiencia individual y en la concentración obsesiva
de la Biblia. Los pentecostales se manejan especial y casi exclusivamente en las clases
populares, y los conversos le suelen conceder a la religión el sitio central en sus
vidas, ya no la experiencia más común en las zonas urbanas, crecientemente
secularizadas.
Por lo común, es muy dificultoso establecer misiones
rurales, y son muy riesgosas las prácticas disidentes en pequeñas ciudades y ciudades
medias. “¡Vamos a apedrear a los aleluyas!”, es un grito frecuente entre niños
y adolescentes. Los hostigamientos tienen cierto éxito.
Entre 1920 y 1960 la persecución religiosa está al
orden del día. El protestantismo se “nacionaliza”, si el verbo es aplicable a
cuestiones religiosas, gracias al alto número de víctimas y, desde el punto de vista de
la convicción, de mártires (si el protestantismo tuviese procesos de beatificación y
canonización, la lista de candidatos sería larga y también incluiría niños). Se ataca
con furia el proselitismo, y la estrategia incluye incendios de templos, asesinatos de
pastores y laicos (no escasean los paseos de los atrapados a cabeza de silla), expulsión
de familias en los pueblos, en suma, el terror aplicado contra los disidentes. Entre 1948
y 1953, aproximadamente, el programa antievangélico alcanza proporciones amplias, a
solicitud evidente del arzobispo Luis María Martínez, decidido a frenar “el avance
de la herejía”. Don Luis María parece moderno, es omnipresente en cenas y cocteles
de la burguesía, cuenta chistes levemente audaces, bendice todos los edificios y
comercios nuevos y es miembro de la Academia de la Lengua. También es un cruzado de la fe
a la antigua, y aplaude sin remordimiento alguno la cacería de herejes.
No hay entonces hábito de enfrentarse a la
intolerancia. Si los atacan es porque se lo buscaron. Ante la felicidad de los jerarcas
católicos, y en un vano intento de contener la atmósfera de linchamientos, se crea el
Comité Evangélico de Defensa, de escasísima resonancia. Y si la persecución amengua ya
para 1960, es porque los agresores están seguros de haber destruido el progreso de los
disidentes religiosos.
En la ciudad de México, lo común es que sólo los
vecinos adviertan la existencia de los otros templos; en los pueblos y pequeñas
ciudades los protestantes constituyen una provocación. Los más pobres son los más
vejados y los pentecostales la pasan especialmente mal por su condición de
“aleluyas”, gritones del falso señor, saltarines del extravío piadoso. No hay
costumbre de respetar y entender la diferencia, y si algo ignora la sociedad
cerrada de la nación aislacionista son los matices. Contra los herejes se utilizan el
humor de exterminio, la desconfianza agresiva y los ejercicios de la violencia, aunque las
clases medias suelan confinarse en el humor. Un chiste típico: el padre se entera de la
profesión non sancta de la hija, se enfurece y la amenaza con expulsarla de la
casa. “¡Hija maldita!, ¡vergüenza de mi hogar! Dime otra vez lo que eres para que
maldiga mi destino”. Se hace un breve silencio y la hija murmura: “Papá, soy
prostituta”. Suspiro de alivio y el rostro paterno se dulcifica: “¿Prostituta?
Ah, bueno, yo creí que habías dicho protestante”. Y el choteo infaltable:
“¡Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya!” (El chiste, que se repite
un millón de veces, se vuelve tradición hogareña, y hay rumor de que el primero que lo
dijo fue san Pedro.)
A los protestantes los rodea la incomprensión y el
señalamiento: “Es buena persona pero... / Sí, hijo, puedes ir a su casa, pero que
no traten de quitarte tu fe”. Los letreros expulsan de antemano: “En esta casa
somos católicos y no aceptamos propaganda protestante”. Esto, especialmente en los
niños, se traduce en el mensaje implacable: “tú eres nadie por ser protestante, un
enemigo de Dios, un chusco natural, una franca anomalía”. Permítaseme el recuerdo
personal. En la preparatoria un compañero que luego entró en un seminario y va ahora en
su quinto matrimonio, me invitó a comer con sus padres. Advertidos de mi filiación
religiosa, que yo no ostentaba pero que por lo visto me seguía como sombra, los señores
me observaban con lo que no supe si calificar de extrañeza, o de lo que hoy describiría
como presentimiento de El exorcista. En los postres la señora se animó y me
preguntó: “Sé que no eres católico, lo que lamento mucho porque me gustaría que
te fuera bien en esta vida y en la otra. Pero así es y ni modo. Ahora, contéstame esta
pregunta. Los protestantes no creen en la Navidad ¿En qué creen?” Me sorprendí en
demasía, por estar seguro de lo contrario: los protestantes creen en exceso en la
Navidad, son de hecho catálogos ambulantes de villancicos. Como debía responder, opté
por lo que se me ocurrió: “No es así exactamente, señora. Lo que pasa es que son
muchos los grupos protestantes y como nunca se han puesto de acuerdo, cada uno hace que
Jesucristo nazca en un fecha distinta del año. Esta vez, por ejemplo, nosotros celebramos
la Navidad en febrero, y el año próximo en octubre. Como nuestras creencias varían
tanto, Cristo puede nacer cuando se le antoje”. Emitida la mentira, esperé la
reacción. La señora sonrió satisfecha. Tenía razón, así son los herejes de locos y
monstruosos. Mira que colocar un arbolito con esferas en marzo.
En la escuela primaria y en la secundaria asocié la
disidencia religiosa con las sensaciones de inferioridad social y “ajenidad”
nacional. Yo no creía en la Virgen de Guadalupe, por lo tanto no era mexicano; era
protestante, por lo tanto mis creencias se prestaban a la ridiculización (o lo que
suponían que eran mis creencias). En la actualidad de México las agresiones eran más
bien moderadas, pero el mensaje de la mayoría era omnipresente: “Si no podemos
evitar que existas, entérate de que tu profesión de fe es anormal y antinacional”.
Hasta hace poco tiempo, y en demasiados lugares todavía
hasta hoy, la burla de las creencias conduce a los niños de las religiones minoritarias a
una perpetua posición defensiva. Lo normal ha sido la creencia en la estadística
como ley inflexible del comportamiento. “Somos la gran mayoría. Lo que queda afuera
es falso y risible”. Y lo normal también se extiende con crueldad. Pertenecer
a un credo minoritario ha sido en América Latina asumir que la disidencia es vista como
traición y distorsión, y sólo la masificación del pentecostalismo y otras
denominaciones aminoró la andanada psíquica contra “los poquitos que creen
ridiculeces y se aprenden la Biblia de memoria”. Antes de eso, los niños atravesaban
la primera etapa de su vida explicándose como podían la singularidad de su familia, lo
que duplicaba el carácter cerrado de las congregaciones. A diferencia del fundamentalismo
de las mayorías, que suele ser arrogancia y chovinismo de la fe, el fundamentalismo de
las minorías, y en muy buena medida, extrae de la fe no sólo la relación con lo
trascendente, sino todo lo que les niega el medio social.
No resisto la tentación de referir otros episodios de
mi memoria herética. El primero, en la secundaria, cuando un profesor de historia, al
tanto de que a su clase asistían cuatro alumnos protestantes, nos indicó con gran
seriedad: “Pues piensen bien en sus creencias, porque en México ningún protestante
puede ser Presidente de la República”. Hasta ese momento a mí no se me había
ocurrido ser nada, pero me asombró la noticia del veto. El maestro nos preguntó lo que
pensábamos de esa prohibición y, según recuerdo, sólo logré decirle: “Es
injusta, maestro, porque yo creo que todos deberíamos ser Presidentes de la
República”. Se rieron de mí, y durante unas semanas me observaron con el
menosprecio dedicado a alguien que jamás podrá ocupar la Primera Magistratura.
El segundo episodio sucedió en 1952, al terminar la
secundaria. Dos compañeras, muy corteses, me preguntaron. “Bueno, pero ¿te quieres
ir al cielo o no?” Me quedé pensando, aturdido por el tamaño de la oferta, pero al
fin reaccioné y respondí con el candor inadmisible en el militante de la juventud
comunista que ya era: “¿Pero qué nomás hay un modo de llegar al cielo?” Me
contestaron enfadadas (atesoro sus palabras porque fueron mi ingreso a la teología de
altura): “Si nomás hay un cielo, nomás hay un modo”. Desde entonces, soy
partidario de la masificación del paraíso.
Insisto: mi experiencia urbana dista de ser la misma de
mis correligionarios en la provincia. Allí la diferencia era, inexorablemente, un tatuaje
psíquico, porque se arrostraba al mismo tiempo el ostracismo y el linchamiento. El
mensaje era único: “Si ya no podemos evitar que existas, entérate de que tu
existencia es perfectamente anormal”.
“A DIOS
SÓLO SE LE ADORA DE UN MODO”
Como a los miembros de otras minorías, a los
protestantes o evangélicos también se les expulsa de modo múltiple de la Identidad
Nacional, el respeto de los vecinos, la solidaridad comunitaria. Todavía hoy no se
reconoce su integración al país en lo cultural, lo político y lo social, y por eso la
intolerancia ejercida en su contra no provoca reacciones de protesta o de solidaridad. Y
esto sucede porque la experiencia religiosa disidente suele asimilarse a través del
choteo y de la ignorancia. Nada ayuda tanto al encierro y la multiplicación de los ghetos
del acoso y la asfixia social como el uso propagandístico del término sectas, que
en la definición del Episcopado y sus aliados marxistas son la oscuridad de las
tinieblas, las sesiones nocturnas a la lívida luz de la luna, los ritos cuasi
diabólicos, lo incomprensible que es tanto lo risible como lo extirpable. Con su mera
existencia, las sectas ultrajan a los verdaderos creyentes y, insiste la campaña,
son producto de la compra de la fe de los indecisos y del engaño a los analfabetas
religiosos. Según este criterio, las sectas son tan monstruosas que los
depositarios de las creencias sancionadas por la nación están autorizados para responder
con el enojo sacralizado que va del insulto al asesinato.
Son bárbaras las reacciones contra los que abandonan
“la Fe de Nuestros Padres”. Sólo hay una Verdad, se repite, y el que huya de la
lealtad a los orígenes renuncia a sus derechos comunitarios y, en ese instante, le da la
espalda a la esencia de su nacionalidad. Esto, en 1985, lo categoriza el nuncio papal
Girolamo Prigione al declarar: “Las sectas son como las moscas y hay que acabarlas a
periodicazos”. Y en 1989 el líder empresarial Jorge Ocejo exige la desaparición
“de las sectas, de los narcosatánicos y otros grupos evangélicos”.
La sociedad de masas introduce dos factores: mayor
tolerancia y soslayamiento de la conciencia de derechos y deberes. Y el agudo espíritu
cívico de los protestantes de las primeras décadas del siglo XX se diluye y asume formas
conservadoras. “A mí que me dejen en paz”. Son infrecuentes los tratos
institucionales —sigilosos o públicos— con los gobernantes, y se evitan los
pronunciamientos críticos respecto a la política ( y si se hacen, es excepcional que
alguien los registre y, si alguno, el tratamiento noticioso es mínimo). Hay minorías
religiosas pero, ¿a quién le importan? Y la izquierda nacionalista explica sin cesar, y
como nota de pie de página de la homilía episcopal, que el protestantismo es un invento
yanqui, una táctica para despojarnos de nuestra identidad nacional, una trampa para
incautos.
Sin igualar los derechos religiosos con los derechos
civiles, todo se vuelca en la estrategia de la disculpa. Y hasta fechas recientes, cada
tres o seis años, un grupo de pastores y laicos organizaba una ceremonia (poco
concurrida) en donde, desmayadamente, se le entregaba el apoyo de los evangélicos a un
partido (el PRI, el 1000% de las veces). En rigor, se sabe poquísimo del comportamiento
electoral de los protestantes y las religiones paracristianas. Y el arrinconamiento no se
debe únicamente al infinito de la diversidad teológica, y a la falta de acciones
unitarias, sino, básicamente, a la noción prevaleciente que identifica al protestantismo
con la “ajenidad”. Al parecer, no importa lo muy localizado de la presencia de
misioneros norteamericanos, ni que la gran mayoría de las denominaciones desde hace mucho
ya no dependa económicamente de Estados Unidos. La inculpación de
“extranjería” afecta a los grupos protestantes en lo externo y en lo interno.
La retórica se impone: no creer en nada a lo mejor
está bien, pero si se asume un cristianismo distinto al católico se profana la Identidad
Nacional. No hay mayor necesidad de argumentar y ni siquiera hace falta poner de relieve
la actitud de los testigos de Jehová, que le prohíben a sus niños rendirle homenaje en
las escuelas a los símbolos patrios. (En esto, se aferran al paisaje bíblico: “No
tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos ni los honrarás,
porque yo soy Jehová tu dios, fuerte y celoso”.) El calificar de escollos
teológicos a la Bandera y el Himno nacionales le acarrea en el mundo entero consecuencias
severas a los testigos de Jehová y a sus hijos: expulsiones de las escuelas, ceses
laborales, demandas judiciales y, como narra Ernesto Cardenal, trabajos forzados en campos
de concentración (En Cuba, Ediciones Era). Y este rechazo de los símbolos se
alía al rechazo del tratamiento médico, de consecuencias fatales. Sin duda, el asunto es
muy complejo, así sólo afecte a los testigos de Jehová. No obstante, se generaliza y
cada semana brota alguna declaración contra las “sectas” que odian los
símbolos patrios y los profanan.
“DIVIDEN
A LAS COMUNIDADES”
En el fondo, a veces disfrazada, la vieja tesis: son
“ilegítimas” las creencias no mayoritarias. Antropólogos, sociólogos y curas
insisten con frecuencia, sin mayores explicaciones (tal vez por suponer que el asunto es
tan obvio que no las amerita), en el “delito” o la “traición” que
cometen los indígenas que, por cualquier razón, desisten del catolicismo. “Dividen
a las comunidades”, se dice, pero no se extrae la consecuencia lógica de la
acusación: para que las comunidades no se dividan, prohíbase por ley la renuncia a la fe
católica (A los ateos se les suplicará que finjan).
Un ejemplo entre muchos: en el Primer Foro de Cultura
Contemporánea de la Frontera Sur, efectuado en Chetumal en marzo de 1987, el antropólogo
César Moheno Pérez afirma: “La conformación y desarrollo de estas sectas en el
Estado de Tabasco nos lleva a cuestionamientos sobre las formas históricas mediante las
cuales las formas de la vida comunitaria han cambiado”.
Uno se pregunta si tan paternalista antropólogo
admitiría una discusión semejante sobre su propia vida comunitaria. Y en la misma
reunión Sebastián Estrella Pool denunció “la penetración ideológico-política de
las sectas protestantes —especialmente en las franjas fronterizas—, que de
manera descarada inducen al incumplimiento de las obligaciones cívicas como el respeto a
nuestros símbolos patrios, y propician la renuncia de deberes y obligaciones como el
votar y participar en actividades políticas institucionales”. Y de allí a la
conclusión drástica: “Sin lesionar el precepto constitucional que establece la
libertad de cultos, el Estado mexicano debe adoptar una férrea decisión en defensa de la
identidad cultural de nuestro pueblo, y en respuesta a los reclamos de los sectores de la
población... Dado que esta influencia ha alterado el curso de la vida, principalmente en
los pueblos de la ancestral cultura maya, se propone la expulsión del país de las sectas
religiosas” (en Revista Integración, julio-octubre, 1987).
Varias preguntas: ¿cómo respetar la libertad de cultos
si no se le permite ninguna a quien pertenece a las “ancestras culturas”? ¿Es
inmóvil y eterna la “identidad cultural” de nuestro pueblo? ¿Sobre qué base
se demanda la expulsión del país de “sectas” integradas por ciudadanos
mexicanos? Con su aporte a la prohibición de creencias, esta izquierda marxista autoriza
persecuciones, censura, violación de los Derechos Humanos (“En este momento,
aproximadamente 35 mil indígenas de los Altos de Chiapas han sido expulsados de sus
comunidades por adoptar las enseñanzas del Instituto Lingüístico de Verano”, Uno
más uno, 15 de mayo de 1989), y a nadie le incomoda este hecho monstruoso al
descargarse contra “fanáticos”. (Moraleja: sólo es condenable el fanatismo
dirigido contra organizadores de la Revolución.) La arbitrariedad deviene ideología
chusca pero dañina. En un programa del Canal 13 la locutora se mostró indignada: en la
frontera norte hay una ciudad con más templos de “sectas” que cantinas.
“¿Por qué es esto tan nocivo?”, le pregunté y respondió con presteza:
“Por lo menos en las cantinas no se pierde la Identidad Nacional”.
“¿CÓMO
LE HACEN TANTOS PARA CREER EN ALGO DISTINTO?”
¿Cuál es el contexto de lo anterior? Al amparo de la
explosión demográfica crece ya orgánicamente la tolerancia, porque la secularización
va a fondo, la religión se aparta de la vida cotidiana de casi todos, las creencias
ajenas son respetables “pero no tengo tiempo de enterarme en qué consisten” y
el pluralismo se interioriza, consecuencia de los medios electrónicos, los niveles de
instrucción e información, y la densidad social. A partir de 1960, para poner una fecha,
es notorio el auge de la disidencia religiosa, la mayor parte de las veces sin el corpus
de nociones que han caracterizado al protestantismo histórico. Según el obispo auxiliar
de Guadalajara, don Ramón Godínez Flores, “cinco millones de mexicanos son miembros
de ‘sectas’, lo que se debe a los ‘vacíos de atención’ de la Iglesia
católica, y a la escasa preparación evangelizadora ‘de numerosos sacerdotes que
salen formados al vapor’ en seminarios y colegios religiosos” (en
“Política”, suplemento de El Universal, 21 de septiembre de 1989). Y el
sociólogo Gilberto Giménez, un ex jurista perseguidor profesional de sectas anota:
Así por ejemplo, entre 1970 y 1980 la población protestante se
duplica en Tabasco y se triplica en Chiapas. Si se mantuviera este mismo ritmo de
crecimiento hasta fin de siglo, la población protestante representaría en Tabasco
alrededor del 20.5% de la población total, y en Chiapas el 24.78%. Por lo demás, estos
dos Estados son los que exhiben mayor densidad de población protestante (12.21% y 11.46%,
respectivamente), y considerados conjuntamente, concentran por sí solos las tres cuartas
partes (72.26%) del total de la población protestante en toda la región, dejando sólo
una tercera parte para los Estados restantes. Finalmente, cabe notar que los cinco Estados
del sureste concentran por sí solos el 22.56% del total de la población protestante en
todo el país (en “Política”,
suplemento de El Universal, 21 de septiembre de 1989).
A fines de la etapa 1920-1960 las minorías protestantes
viven un retroceso. En la capital y en las ciudades grandes pasan de amenaza a
pintoresquismo; observen cada domingo a esas familias que deambulan con himnarios y
Biblias y rostros amables; vean bien a ese puñado devocional por lo general confiable y
excéntrico. Entre los sectores de clase media ilustrada, la pregunta implícita sería:
¿a quién se le ocurre hacerse de otra religión si ni siquiera la fe de nuestros padres
es muy practicable?
Ya para 1968 gran parte del protestantismo se ha rendido
al conformismo, y el movimiento parece condenado al estancamiento, tan sólo uno de los
ejemplos de la americanización primeriza del país. A los protestantes deseosos de
oportunidades de ascenso, los asimila la vida social y prefieren casarse por el rito
católico. Al trabajo misionero lo cercan las acusaciones de espionaje y divisionismo en
las etnias, y ya en los setentas la intolerancia triunfa y se prohíben las actividades
del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), organismo responsable de la hazaña de
traducir porciones de la Biblia a lenguas indígenas. Para deshacerse del ILV se alían
los obispos y los antropólogos de izquierda nacionalista-maoísta que, sin pruebas, lo
califican de “avanzada de la CIA”, “instrumento de la desunión de los
mexicanos”, etcétera.
Nadie se lo esperaba: en la década de los setentas
sobreviene la fiebre de las conversiones al protestantismo. A este éxodo doctrinario lo
motivan, entre otras cosas, la necesidad de integrarse a una comunidad donde se tome en
cuenta a los fieles, las consecuencias individuales del libre examen de la Biblia, el
deseo del cambio personal y la urgencia de las mujeres indígenas, requeridas de que sus
maridos abandonen el alcoholismo y la violencia consiguiente. Sobre todo en el sureste del
país aumentan las conversiones, y en correspondencia los obispos católicos vigorizan el
desprecio a las “sectas”. La intolerancia se concentra en el rechazo de las
conversiones. “Nadie abandona por razones legítimas la Fe. Las campañas
antiprotestantes se unen a las diatribas contra los credos de la New Age, ‘doctrina
diabólica’”, y los curas repiten la exhortación de Bossuet al protestantismo:
“Varías, luego mientes”. Pero el avance de las conversiones no se detiene, ni
tampoco el de los grupos paraprotestantes (Mormones o Santos de los Últimos Días,
Testigos de Jehová). En todo el país se expanden los grupos pentecostales y lo que se
creía inmovilizado anima con fuerza la diversidad nacional.
“BIENAVENTURADOS
LOS QUE SUFREN,
PORQUE ELLOS TAMBIÉN SE DIVIDEN”
En Chiapas desde hace años el asunto es particularmente
áspero y desde los setentas se expulsa a los protestantes de varias comunidades, en
especial de San Juan Chamula (35 mil desplazados). A partir de 1994, a la división entre
confesiones religiosas se agregan las divisiones políticas. Católicos y protestantes se
escinden, y en Chenalhó, por ejemplo, hay presbiterianos priístas y presbiterianos
filozapatistas. Entre los obispos católicos hay posiciones muy opuestas, y las hay
también entre protestantes. Quien puede hacer declaraciones y dirigentes de membretes
andan a la búsqueda de micrófonos que les permitan hablar a nombre de todos los
protestantes y condenar al EZLN. Las comunidades evangélicas padecen la violencia de
paramilitares, de los priístas y de los filozapatistas. Pero, de nuevo, sus demandas y
denuncias carecen de volumen porque rige la consigna no dicha pero acatada: los
protestantes son ciudadanos de tercera, y eso si acaso. Pongo un ejemplo —uno entre
tantos— del 21 de diciembre de 1997. En el pueblo de Pochiquil, Chiapas, se reúne un
grupo evangélico. Al terminar el culto, advierten la presencia de hombres armados en la
comunidad. Algunos huyen; doce familias eligen pasar la noche en oración en el templo.
Los hombres armados cercan el recinto durante tres días, sin permitir la entrada de agua
y de comida. Un joven se arriesga y va en busca de provisiones. Dos semanas más tarde su
cuerpo aparece a un lado del camino, golpeado y rematado a machetazos. Días más tarde
cuatro asesinatos más y el incendio deliberado de 45 hogares de evangélicos. Después de
Navidad, los agresores queman las cosechas y otros 80 hogares de los protestantes, y un
templo evangélico (Noticiero Milamex, 30 de abril de 1998).
El 12 de noviembre de 1996 son asesinados dos dirigentes
de la Organización de los Pueblos Indígenas de los Altos y Selva de Chiapas (Opeach),
por motivos religiosos, que una parte de la prensa matizó de inmediato: “por motivos
supuestamente religiosos”, para favorecer el devastamiento del tema. A los asesinados
—Salvador Collazo Gómez y Marcelino Gómez López— se les embosca en el monte
con armas de alto poder. El dirigente de la Opeach, Manuel Collazo, hermano de Salvador,
responsabilizó de los hechos a los caciques chamulas y al diputado local priísta Manuel
Hernández Gómez. Los crímenes, para nada excepcionales, corresponden al clima de
intolerancia ya histórico en la zona.
¿Quién protesta por estos hechos? En Chiapas se
acrecienta el número de los desplazados, siguen impunes los asesinatos de pastores y
feligreses y, por ejemplo, el 2 de abril de 1998 un grupo de católicos incendia dos
templos protestantes. Por lo visto, esto todavía no le concierne a la opinión publica y
a la sociedad civil de izquierda. A los disidentes religiosos los persiguen, torturan y
matan los paramilitares, los priístas y los filozapatistas. Esto, mientras la jerarquía
católica niega la existencia de una “guerra santa”.
En la ingobernabilidad, y casi por inercia, los poderes
locales aspiran al totalitarismo a su alcance. Si los enfrentamientos religiosos son
desdichadamente reales, la derecha los utiliza para añadirle al todo de la intolerancia
en Chiapas el matiz de las creencias, y a gran parte de la izquierda le parece bien en el
fondo. En demasiados lugares los agravios son muy reales, tanto como el deseo de eliminar
a los contendientes en la lucha por las almas. Pese a todo, se avanza considerablemente en
materia de tolerancia religiosa y esto ocurre porque en una sociedad moderna la libertad
de cultos es un hecho necesario.
Posdata
El 22 de abril de 2001, en Villa Hidalgo Yalalog,
Oaxaca, el pastor pentecostés Gilberto Tomás Piza, de 48 años de edad, es asesinado a
las siete de la mañana, al dirigirse al templo a su cargo. El pastor recibe varios
impactos de bala y —según Tomás Martínez, reportero de Noticias de
Oaxaca— las autoridades muestran muy poco interés en resolver el caso. Tomás Piza,
que deja a su mujer y cinco hijos, había sido expulsado de Yalalog y debido a eso
construyó un templo de láminas en su cerro a las afueras del pueblo. Los enviados del
Comité Evangélico de Derechos Humanos de Oaxaca no pudieron acercarse al lugar (Noticiero
Milamex, 31 de mayo de 2001).
El 4 de abril de 2001, la asamblea del pueblo de San
Lorenzo, en Choapam, Oaxaca, levanta el acta correspondiente. Se requiere “resolver
el problema existente con unos de los ciudadanos de la comunidad quienes pretenden dividir
el pueblo con su creencia de la religión evangélica, cosa que esta población rechaza
por completo, ya que por los años 79 existió el mismo problema en este pueblo donde
fueron expulsados un grupo de individuos que profesaban esa religión evangélica, por tal
motivo se ha conservado la unidad del pueblo”.
El acta es un testimonio preciso de la intolerancia que
se ve a sí misma salvando a la comunidad y a la nación:
Después de una larga discusión de lo relativo con este problema de dos compañeros que profesan la religión ajena a la católica, donde el pueblo solicitó que se cortaran los derechos de dichos señores ya que se dio tiempo para que se arrepintieran, mas sin embargo ante la asamblea siguieron diciendo que no podían dejar la religión que se habían ingresado. Mientras tanto, uno de los presentes dijo que esas personas que profesan la religión evangélica son varias y mencionaron los nombres de otra pareja que según se murmura que también están metidos en el mismo problema de la secta...
El 4 de marzo anterior, la pareja evangélica Simón
Antonio Manzano y Cristina Martínez Sánchez es detenida durante 30 horas por la única
razón de sus convicciones. Luego, se les suspende el suministro de agua potable y se les
cobra una multa de dos mil quinientos pesos.
Hasta la fecha el hostigamiento continúa.
Tomado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
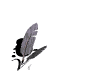 Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad
Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad