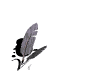 Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Volver a la página principal | Volver a la sección de políticaJesús Silva-Herzog Márquez ®
La ilusión democrática abriga la esperanza del bien común. Si los gobiernos
despóticos son reinos de uno y para uno, la democracia será el gobierno de todos
conformado para el beneficio de todos. Así se llega a la muy citada y muy vacía frase de
Lincoln: democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La
democracia no solamente entrega el poder al pueblo sino que, por alguna misteriosa gracia,
provoca naturalmente su bien. El bien colectivo no sería una posibilidad sino el destino
de la democracia. La realidad desmiente la ilusión. La desmiente, en primer término
porque los intereses (a pesar de lo que esperan los tomistas y los demócratas primitivos)
no son nunca generales. Y la desmiente también porque cualquier recuento de las
decisiones políticas arroja evidencias de la salud de los privilegios en el régimen
democrático. Sin embargo, la muletilla del discursito oficial insiste en la invocación
del bien común. Los panistas persignan cada discurso con la fórmula. Santa María del
Bien Común. Pero el gobierno panista, como el más corporativo de las gobiernos priistas,
sigue cautivo de los intereses parciales. No es un defecto mexicano, ni panista, ni
foxiano. Es un rasgo democrático. Norberto Bobbio la vio como una de las falsas promesas
de la democracia. El régimen ofrece la desaparición de las oligarquías y en todas
partes subsisten esas oligarquías que imponen su voluntad.
La igualdad política de la democracia es ciertamente una igualdad de baja intensidad.
Dura lo que dura el voto. Todos los ciudadanos pesamos lo mismo para formar gobierno. Pero
no para definir lo que el gobierno hace o deja de hacer. Sucede en todas partes: un
gobierno, por muy democrático que sea, atiende preferentemente a los poderes
establecidos, responde a los grupos organizados que son capaces de movilizar el desacuerdo
y tiende a satisfacer a las corporaciones eficaces.
Se ha dicho muchas veces y con razón que la clase política mexicana ha sido torpe para
adaptarse al ecosistema democrático. Su lenguaje sigue atrapado en otro tiempo, sus
reflejos son tics de otra atmósfera y, en fin, sus voluntades no logran producir
resultados estimables. Pero en esta severa mutación climática que significó el arribo
al territorio democrático, ha habido actores ágiles que se han vuelto ya los dueños del
nuevo reino. Han logrado cambiar velozmente de máscara, ponerse nuevo traje y pronunciar
otro discurso. No son los soñados actores ciudadanos; es una compleja confederación de
intereses que ha descifrado la grieta del presente. A decir verdad, son los grandes
políticos de nuestro tiempo: los ordeñadores de la actualidad, precisamente porque en
contraste con los gobernantes, han sabido entender el complejo de fuerzas que se mueven en
el nuevo régimen, las oportunidades que éste ofrece y los amplios permisos que otorga.
¿Qué es lo que han visto estos hábiles apoderados de los intereses parciales? Han
registrado claramente que se ha abierto el abanico de las libertades, al tiempo que se
afloja el marco de las responsabilidades. Mientras los políticos de cargo pronuncian
discursos sobre la democracia, ellos entienden la dinámica efectiva del poder. Frente a
una clase política temerosa de las reacciones de la opinión pública, acechada por sus
fantasmas y cobarde frente a la ley, ellos, los movilizadores del descontento nos
gobiernan.
En efecto, los verdaderos políticos de hoy no son los asesores presidenciales, ni los
secretarios de Estado, ni los legisladores de los que tanto hablamos. Los auténticos
políticos, es decir los hombres que en realidad deciden por nosotros, son esos
organizadores del disgusto que son capaces de imponer su voluntad a la colectividad.
¡Qué débiles se ven los políticos de cargo y oficina frente a ellos! ¿Qué importa lo
que dice, lo que quiere, lo que planea el secretario de Comunicaciones? Lo que cuenta es
lo que resuelven los grupos afectados por sus propuestas.
Hay muchas opciones frente a los intereses parciales. La primera es la opción
totalitaria: se proscriben los intereses parciales y se inventa uno -el interés nacional-
que es el único legítimo. Puede llamarse de muchas maneras: el proyecto revolucionario,
el bien común, el progreso, la modernidad, la defensa de la identidad... Lo relevante es
que se sostiene que existe un solo interés ideológicamente lícito y el resto es
condenado como delito. Esa es la ruta del democratismo primitivo: nada contra la voluntad
general. La segunda ruta de los intereses parciales es conceder a uno de ellos el trato de
privilegio. Es la respuesta aristocrática. Se trata de atribuir a un grupo social la
canasta completa de cargos, bienes y cuidados colectivos. A los nobles corresponderá
dirigir a la nación, decretar lo que es bello y lo que es justo. Todo el provecho
colectivo le pertenece originalmente a ellos. Al resto le corresponde honrarlos y seguir
su ejemplo. Una tercera forma de encarar los intereses parciales es determinar que todos
son lícitos pues no hay una forma de ver la vida que pueda válidamente imponerse al
resto. Los intereses son protegidos como derechos. Mis intereses son tan valiosos como los
de mi vecino. El punto clave es que compartimos un estatuto: hay reglas claras que norman
la convivencia.
El discurso imperante reivindica esta forma de tratar los intereses. Todos los intereses
son válidos en la medida en que estén respaldados por algún derecho. Lo que sucede en
México es que el puente de legalidad está roto. Mis intereses no son iguales a los
tuyos, son más iguales que los tuyos, si logro vestir mi reclamo de la amenaza y la
extorsión. No hablo de los recursos legítimos de la organización social que confiere
válidamente un peso adicional a la intensidad de los intereses; me refiero al tipo de
acción colectiva que nuestra mala democracia privilegia: la ilegalidad escudada en una
causa que se impone sobre el resto de los intereses. Nuestro trato de los intereses
parciales parece ser el del mundo natural: el interés de la fuerza es el único legítimo
o, cuando menos, el único eficaz.
Por eso es importante replantear lo que decía en el segundo párrafo de este artículo.
Es verdad que la igualdad política de la democracia es episódica y ligera. Pero más
allá de esa igualdad ciudadana del voto, está la igualdad genérica de la ley. Los votos
nos igualan el día de las elecciones; la ley, si rige realmente, nos iguala todos los
días del año. Ese es el origen de este viciado imperio de intereses. El problema no es,
de ninguna manera, que los intereses parciales se expresen, se movilicen, presionen, y que
triunfen. Todas las decisiones benefician a algún interés parcial. Algunas veces es un
interés parcial pequeñito, otras inmenso. El problema es que los intereses que triunfan
lo hacen imponiendo ilegalmente su capricho, lo hacen aprovechándose de los fantasmas que
se han apoderado de la mente de la clase política oficial y mediante los instrumentos
más reprobables del chantaje.
Tomado del periódico Reforma
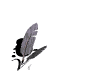 Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Volver a la página principal | Volver a la sección de política