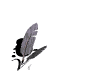 Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad
Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedadJesús Silva-Herzog Márquez ®
Unos alumnos de secundaria llegan al museo. Es obvio que no llegan ahí por curiosidad propia. Están haciendo la tarea. Su maestra les habrá pedido ir a la exposición y hacer un reporte de lo que ven ahí. No hacen demasiado ruido. En el momento en que alguien levanta la voz, se oye un shh que regresa la voz al murmullo. Lo que desconcierta no son los sonidos de la tropa estudiantil sino ese rito que mucho dice de nuestra escuela y nuestra cultura. Recorren cada uno de los salones y se plantan frente a los cuadros sin tomarse la molestia de verlos. Pueden estar frente a los terribles grabados de la guerra de Goya o delante de un dibujo erótico de Picasso y su reacción es idéntica. Están haciendo la tarea. Su mirada no se dirige al lienzo o a la escultura sino a la pequeña tarjeta que está al lado del cuadro. Uno dicta y el otro apunta el título de la pintura, las dimensiones de la obra, la técnica empleada y el año en que se hizo. Eso es lo que colecciona la libreta de los estudiantes en su paseo por el museo: la ficha técnica de cada obra. Antes habían recogido el texto introductorio que aparece en la entrada de la exposición y la cronología que se exhibe en seguida. De este modo, los estudiantes habrán cumplido con la tarea sin haber sido tocados por la experiencia. Le entregarán a su maestra el reporte de las tarjetas y el boleto de entrada al museo. Las etiquetas son lo que cuenta.
El filósofo catalán Xavier Rubert de Ventós ha hablado de este fenómeno de etiquetación de la experiencia que termina por devorarla. Los acontecimientos se transforman en noticias, las prácticas se hacen institución, los gestos son interpretados como lenguajes no verbales, las formas actúan como imágenes. La envoltura de las cosas, sus membretes y sus moños son las prisiones de la modernidad. "Pedía un libro y me ofrecían una Obra, necesitaba un método y me enseñaban una Metodología, quería un país y me encontraba en un Estado, me bastaba un pene, pero ellos me aseguraban que yo tenía nada menos que un Falo -'el elemento constitutivo (decían) del orden simbólico y cultural'". (Crítica de la modernidad, Anagrama, 1998). La etiqueta deja de describir el producto, lo reemplaza; la marca no es ya abreviatura sino devoradura de la realidad. El sentido y el valor de las cosas queda determinado, de antemano, por su etiqueta. La camisa no importa, lo que vale es la marca que se ostenta como medalla.
Ese rótulo se vuelve la verdadera referencia de vida. No podemos dar un paso sin haber consultado el instructivo aplicable que viene convenientemente adherido al producto. Para lavarnos el pelo hay que seguir las instrucciones que se inscriben en la etiqueta del shampoo. "Humedezca el cabello y aplique, dando un suave masaje. Repita la operación". Para cada situación, un instructivo, un manual, una guía. Si se quiere tener la experiencia de vivir en el extranjero deben cursarse las materias "Cómo vivir en el extranjero" o "Trabajo de campo en comprensión de culturas extranjeras", que se imparten en la Universidad. Por eso ya no hay viajeros, hay turistas escudados en sus guías Michelin. Para cada circunstancia habrá un manual detallado que prescribe paso a paso lo que hay que hacer: humedecer el cabello, aplicar el shampoo, dar un suave masaje; repetir la operación. El prontuario es indispensable para situar lo que nos rodea y definir nuestros deberes. Hay siempre una disciplina académica, una jerga teórica que ubica, que instruye, que manda. La inteligencia aparece como hija subordinada de la técnica. Una vez que el instructivo ha sido concebido, al hombre le corresponde aplicarlo juiciosamente. Poco más. Una vez que el guión ha sido redactado, nos toca seguir su itinerario revelado. Los ojos se dirigen a la realidad con el único objeto de pescar las ideas que la teoría ha anunciado previamente.
Pero eso que la modernidad occidental despliega como gran orgullo de su inteligencia es, en realidad, la marca de su ignorancia profunda. Lo advierte Francois Jullien en un libro que acaba de ser traducido y publicado en español. Un sabio no tiene ideas es el título del ensayo (Siruela, 2001). Jullien se ha acercado desde hace años al pensamiento chino y lo ha contrastado agudamente con la filosofía de Occidente. Sus obras han tratado la ética, Fundar la moral (Taurus, 1995); la estética, Elogio de lo insípido (Siruela, 1991), y la política, Tratado de la eficacia (Siruela 1997). Ahora, en Un sabio no tiene ideas, advierte que Occidente renunció a la sabiduría en el momento mismo en que quiso domesticar racionalmente la realidad. Quien es en verdad sabio carece de ideas, dice el sinólogo francés, porque jamás antepone una noción a las demás. "Que no tiene ideas significa que se guarda de anteponer una idea respecto a las demás, en detrimento de las demás: no hay idea a la que dé precedencia, que siente como principio, que sirva de fundamento o simplemente de punto de partida desde donde deducir o, por lo menos, desarrollar su pensamiento". Es que cuando alguien se adhiere a una idea, se vuelve prisionero de ella, toma partido frente a la realidad y empieza a torcer el pensamiento en cierto sentido. El filósofo se revienta los ojos porque renuncia a ver el mundo desde distintos planos.
Ese es el problema original de Occidente, de su filosofía: ambiciona la idea que todo lo abarque, la teoría que explique el universo entero, el programa que remedie todos los males. Se dedica, desde entonces, a comprimir el mundo para que quepa en el recipiente que ha horneado la filosofía. Una idea reina, se antepone como principio y el resto sigue: el pensamiento se organiza en sistema. La sabiduría china no se hace esas ilusiones. La elección de la sabiduría, dice Jullien, es guardarse de dar precedencia a nada, de establecer nada. Evita la parcialidad de la idea ordenadora. La sabiduría detesta la terquedad. La sabiduría se abre a la razón y explora todas sus posibilidades sin postular una noción soberana y esclavizante.
Demasiada filosofía y muy poca sabiduría alumbran nuestra política. Las ideas, etiquetas filosóficas, presiden la actuación y la evaluación del poder. El nacionalista protege sus símbolos y recuenta sus leyendas de orgullo o sufrimiento. El técnico recita sus fórmulas y despliega sus recetas en el pizarrón. La izquierda declama el himno de sus causas y la derecha reparte con su pesimismo, latigazos amenazantes. Lo que le importa a cada uno es encontrar la bandera nacionalista, la prescripción técnica, la frase progresista o la máxima conservadora. Si el izquierdista descubre que la decisión es izquierdista, es admirable; si el técnico encuentra coherencia matemática, la aplaude; si el conservador detecta el prestigio de los precedentes, la defiende. Los políticos y sus analizadores van por el mundo como los estudiantes de la secundaria, cerrados a la experiencia, viendo el mundo a través de etiquetas. Haciendo la tarea.
Tomado del Periódico Reforma
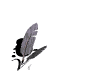 Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad
Volver a la página principal | Volver a la sección de sociedad