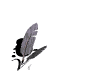 Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Volver a la página principal | Volver a la sección de políticaFernando Escalante Gonzalbo ®
Es prácticamente un
lugar común la idea de que tenemos en México una democracia sin ciudadanos, o bien con
una ciudadanía defectuosa, incipiente, que no está a la altura de su tarea. Puede que
sea verdad, pero no tiene nada de raro, es decir: no hay ninguna razón para esperar otra
cosa. Sin embargo, se dice como si fuese algo notable, inesperado y peligroso; como si
hubiese un contraste inverosímil entre el “heroísmo cívico” de la elección
del año 2000 y los comportamientos de hoy, a pocos meses de distancia.
Veamos lo que hay. Resulta que desde hace algún tiempo la gente acude a votar y no vota
automáticamente por el PRI; más bien parece que duda y se deja cortejar, atiende a la
propaganda, ve a los candidatos en la televisión, y después decide por razones bastante
oscuras. Tal como se supone que debe hacerse en un régimen democrático. Pero a
continuación, en todo lo demás, se comporta casi igual que antes, siguiendo la lógica
de la extorsión clientelista, negociando el incumplimiento de la ley: organiza motines y
bloqueos pidiendo cosas imposibles, no quiere pagar impuestos, no confía ni un poco en
las fuerzas del orden público ni en los jueces, recela de las formas de representación,
se busca la vida más o menos al margen de la ley. Como lo ha hecho siempre.
Insisto: no hay ninguna razón sensata para esperar algo distinto. Pero lo cierto es que
se dice con amargura; parece decepcionante: como si el ejercicio de la democracia debiera
llevar consigo el conjunto de virtudes que constituyen, idealmente, a un ciudadano en
regla: moderación, responsabilidad, autocontrol, conciencia del interés público,
voluntad de cumplir la ley, respeto hacia el orden institucional. Como si el origen del
gobierno debiera garantizar la obediencia y la buena disposición de todos. La verdad es
que no es así. La relación entre la democracia y las virtudes cívicas es remota,
tortuosa, incierta. Y lo que sucede hoy en México no es, en absoluto, algo extraño. De
hecho, el ciudadano ideal de la tradición republicana no ha existido seguramente en
ninguna parte. Hay sociedades en que predominan actitudes más civiles, sociedades
—digamos— más obedientes y respetuosas, sociedades más fáciles de gobernar.
Pero eso no es una condición para la práctica democrática ni es consecuencia de ella.
En su sentido más llano, democracia viene a significar gobierno del pueblo, y quiere
decir que la masa de quienes componen la comunidad política interviene de alguna manera
cuando se toman las decisiones. Ahora bien: eso no requiere casi ningún atributo
particular, ninguna virtud especial, ninguna forma de civilización. Según parece, las
primitivas tribus germánicas, por ejemplo, se gobernaban de un modo que habría que
llamar democrático: todos en masa, reunidos en asamblea y armados, decidían los asuntos
de importancia. De acuerdo con cualquier definición verosímil, no eran gente civilizada;
se parecían muy poco a los ciudadanos que podemos imaginarnos hoy: razonables,
reflexivos, moderados. Pero sí eran bastante demócratas.
Por supuesto, modernamente es necesaria una organización mucho más complicada para el
gobierno democrático; hace falta contar, por lo menos, con la definición explícita de
un conjunto de derechos políticos: el derecho de votar y ser votado, para empezar, o el
derecho de asociación. Y eso implica la existencia del Estado y de dosis mínimas de
obediencia y seguridad. Sin embargo, por más ilusiones que se hayan hecho siempre los
liberales, no hay nada en la idea democrática ni en el orden práctico de la democracia
que haga obligatorio el respeto de los derechos civiles, que son indispensables en nuestro
ciudadano ideal; no hay garantía alguna de que una organización democrática del poder
político respete incondicionalmente la libertad de conciencia o la privacidad. De hecho,
no sólo pueden ir juntas sino que, a principios del siglo XXI, suelen ir juntas con
frecuencia la democracia y la incivilidad; cuando tiene ocasión, la gente se inclina
muchas veces a favor de partidos intolerantes, racistas, xenófobos, autoritarios,
clericales, incluso teocráticos.
Por otra parte, a pesar de todo el entusiasmo de los ilustrados, la educación no ha
servido de gran cosa para procurar conductas cívicas; y la democracia, además, no lo
necesita. El funcionamiento de un orden democrático no requiere de modo indispensable que
la gente tenga mayores conocimientos, ni una clara conciencia del interés público ni
nada parecido. Sólo hace falta saber cruzar una papeleta de voto, distinguir el azul del
amarillo. La democracia permite que las decisiones, algunas decisiones al menos,
correspondan a los deseos de la mayoría, pero no garantiza que sean buenas decisiones: ni
correctas, ni justas, ni razonables, ni siquiera benéficas para la mayoría. Por eso son
tan frecuentes, tan amargas e irremediables las quejas por la “manipulación”
del electorado o por los efectos de la industria publicitaria sobre el comportamiento
electoral.
Pero volvamos a nuestro lugar común: tenemos una democracia sin ciudadanos (sin esos
ciudadanos que son modelo de virtud, se entiende). Quienes se sorprenden, o se dicen
sorprendidos o defraudados, están generalmente en la creencia de que la elección del
año 2000 significó verdaderamente una transición a la Democracia, un cambio de
régimen producto de la conciencia cívica de la mayoría de la población. Por eso se
extrañan hoy, en vista de lo que hay: porque interpretan el pasado reciente en clave
épica.
Lo mismo, o algo muy parecido, ha sucedido en otras partes. En las décadas finales del
siglo XX la idea de la Democracia inspiró toda clase de ilusiones y fantasías: en
México como en Filipinas, Paraguay o Argentina; como es natural, la realidad democrática
ha producido sentimientos de frustración igualmente graves. Por eso los que eran
teóricos de las “transiciones” se han convertido en expertos en los problemas
de “consolidación” de la democracia; han descubierto, por ejemplo, que en casi
todas las sociedades subdesarrolladas falta una cultura ciudadana sólida y que, sin ella,
el orden democrático deja bastante que desear. Es decir: no produce decisiones sabias y
prudentes, sino que favorece liderazgos disparatados, demagógicos y corruptos, que las
instituciones no funcionan mejor ni está la gente mejor dispuesta para cumplir con la
ley. No desaparecen los caciques ni se transfigura la clase política.
No es que no haya razones para el desencanto, sino que nunca las hubo para estar
encantados. En eso consiste todo el problema. Había mucho de ingenuidad en la ilusión
democrática y había también su parte de engaño deliberado, pero sobre todo había la
necesidad de creer en algo; por eso se omitía de modo sistemático, se excluía de la
conciencia cualquier dato que amenazara con desfondar las esperanzas: era indispensable
creer y empujar la historia a base de fe. Por supuesto, cualquiera podía saber que la
cultura política mexicana no permitía hacerse grandes ilusiones y que no cambiaría de
la noche a la mañana, pero resultaba muy desagradable hablar de ello; se entendía que
eso era equivalente a decir que “no estábamos preparados” para la democracia.
Lo malo está en haber supuesto, a fuerza de buena fe y ganas de creer, que la alternancia
transformaría al país de arriba abajo o, peor, que era un signo de que todo había ya
cambiado. Porque lo que viene a continuación es la frustración, el desconcierto, el
reprocharle a la sociedad su falta de civismo; y de ahí no resulta nada útil.
El ciudadano ideal es una quimera: en cualquier sociedad, por civilizada que sea, las
conductas políticas suelen obedecer a impulsos considerablemente más mezquinos e
inmediatos, y no a una desapasionada contemplación del interés público. Pero es cierto
que algunos hábitos y costumbres se acercan más a la idea cívica: el respeto del orden
institucional, el cumplimiento regular de las leyes, la tolerancia, la capacidad para el
diálogo razonable. Ahora bien, la formación de esos hábitos cívicos resulta de
procesos históricos muy largos y también violentos: la concentración del poder en el
Estado, la supresión de los cuerpos intermedios, la extensión de las relaciones de
mercado y, en general, una mínima igualación de las condiciones de vida, que hace
imaginable, creíble un “interés público”. La historia mexicana ha ido en otra
dirección. Tenemos un Estado precario: ineficiente y mal financiado, y una enorme,
inmanejable desigualdad (económica, cultural, política); por ambas razones ha sido
necesaria una extensa red de intermediarios políticos, cuya función ha consistido
precisamente en negociar el incumplimiento selectivo de la legalidad. Eso quiere decir que
nuestro arreglo político produjo otros hábitos y otras virtudes.
Es un arreglo que ha tenido toda clase de defectos, y dos particularmente graves. Uno:
funcionaba bien, con relativo buen éxito, a costa de entorpecer, deformar o suspender la
lógica rigurosa del Estado. Casi todo lo que cabe en ese cajón de sastre que es, entre
nosotros, la “corrupción”. El segundo defecto, el peor, es que ya no funciona,
que no puede ofrecer soluciones: el sistema de inter-mediación priista ha sido rebasado,
desarticulado, quebrantado, se ha vuelto ineficaz y a veces puramente parasitario. Pero
eso no significa la madurez cívica de la sociedad, no significa que la lógica jurídica
del Estado pueda imponerse de modo automático. Sería una gran cosa vivir en una sociedad
donde estuviese claro en qué consiste el interés público, donde se pudiera imponer a
todos el cumplimiento de la ley, sin excusas ni salvedades; sería una gran cosa que se
pagaran los impuestos como cosa de rutina, que se pudiera confiar en los jueces y en la
policía. De momento, no puede ser.
Cuando se dice que no hay ciudadanos, se dice eso: que persisten muchos de los hábitos de
siempre, los de la extorsión particularista y las formas parasitarias de
inter-mediación. Pero eso no se remedia a base de buenas intenciones, regaños y
publicidad. Muchas de las prácticas habituales resultan injustificables, es cierto; a
cambio, muchas de las leyes, con toda su justicia, son impracticables. En esas
circunstancias, la democracia producirá a veces resultados extraños y en general no
será cómoda ni fácil de gobernar; a lo mejor tiene una ventaja: ponernos delante de los
problemas, tal como son, y curarnos de ese idealismo patológico cuya consecuencia es que
terminemos por coho-nestar cualquier desvergüenza, visto que en nuestra noche de
inmoralidad todos los gatos son pardos.
Fernando Escalante Gonzalbo.
Investigador de El Colegio
de México. Es autor, entre otros libros, de "Ciudadanos imaginarios y
El principito o Al político del porvenir".
Tomado de la Revista Nexos
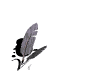 Volver a la página principal | Volver a la sección de política
Volver a la página principal | Volver a la sección de política